|
|
El segundo de una serie de tres, Alejandro Rozado continúa con su análisis
del invierno de la historia, en nuestro número anterior apareció su manifiesto
hecho un año antes.
|
La reconstrucción de los hechos es el balance poético de la derrota final y definitiva ¿de qué lucha? ¿Contra qué se combatió y por qué? No lo sabemos bien. Quizá lo intuimos, pero a estas alturas de la historia no son suficientes las corazonadas para saber contra quién peleamos hasta la rendición total. Viendo en retrospectiva a las últimas décadas tenemos la certeza de que debimos haber tenido una tregua digna, pero no la tuvimos. No nos la dieron. No nos la dimos:
“Y nos sugieren que callemos y callamos y nos sugieren que callemos y callamos y nos sugieren que callemos y callamos y nos…”
 |
Ahora todo ha terminado y sobre los escombros del siglo consumido Asdrúbal
Sáenz hace el recuento de los daños bajo una mirada sórdida, herida, tumefacta,
mordiente. No una mirada llorosa y resignada sino resentida, que prepara
y ordena refuerzos logísticos para proseguir su guerra solitaria como la
que sostienen los veteranos frente al espejo, en soliloquios demenciales
que narran lo que ya nadie les cree: “(...) creíamos que todo cambiaría.../
Y no cambió, el grito se quedó grabado en una mesa de café, en el profesor
que regresa viejo y achacoso al refugio de su casa, con un sueño multitudinario
golpeando en su cerebro”. |
Bueno, ese profesor viejo y achacoso he sido yo; por eso La reconstrucción... de Asdrúbal me incumbe y de algún modo me pertenece o le pertenezco. He compartido el mismo asco y el mismo repudio que el poeta grafitea en sus páginas y he recorrido un periplo semejante hasta caer cansado en el refugio de mi casa. Alejarme y tomar aliento pudo, sin embargo, ser mi tregua para entender, al menos, si vamos de ida o de regreso, o si vamos subiendo o cayendo. Creo que quince años de distancia me han hecho concluir que caemos sin remedio todos. Y de pronto me doy cuenta que hablo desde el interior del poema, elevo mi voz para charlar con el autor y el texto en el que se ha diluido, y soy el viejo reseco que en otro poema ignoraba si era de noche o amanecía, sumergiéndome en los linderos del aire y del curso histórico. Quizá sea yo un protagonista agónico de la crónica que voy leyendo y que se me desbarata entre las manos: asisto a la reconstrucción de mis hechos propiamente hechos, pero también a la de mis hechos propiamente pensados. Me lastima el mismo sol negro que a Asdrúbal, porque él no es un cronista fundacional tipo, digamos Homero, sino uno póstumo como Petronio. Asdrúbal sabe que es un cantor de lo postrero, pero en lo no dicho clama y reclama: percibo que su guerra no ha terminado aún. La mía ya. Pero ahí estamos, habitando el mismo desamparo.
Como me es tan directo este poema, no puedo literaturizar mi comentario. Quizá sólo no dejar pasar por alto su trepidante ritmo sanguíneo que colapsa vísceras y da golpes cardiacos, con una prosodia atronadora que se acerca inquietantemente a los poetas románticos alemanes. El texto se extiende y levanta como una temible cordillera asiática de picos nevados imponentes seguidos de abruptas y mortales barrancas. La quietud orográfica de la desolación producida oculta una violencia telúrica en potencia, de fuego congelado. Desolación anterior – o posterior, no sé- al cataclismo final. Pero por encima de sus largos versos que retruenan en un soberbio heavy metal de asfaltos recorridos a pie muchas veces ( “Y los colores delatan, en estado de sitio, bajo la bota militar punketo en el poder underground del cuerno de la abundancia, el parentesco inaudito con el tío Sam”), me veo obligado a preguntarle al texto no sólo qué dice y cómo, sino hacia dónde apunta sus baterías. Por eso me apresuro a decir que la orfandad que vivimos en La reconstrucción de los hechos tiene un riesgo mayúsculo: sostener un culto inconfesado al dios Moloch de la globalización capitalista que nos devora mientras más nos resistimos a él. Renegar de sus poderes y convertirnos en sus antagonistas es pertenecer a la noble pero equívoca tradición del rebelde, cuya lógica podría ser: “si se acabaron las revoluciones, al menos nos queda la rebeldía”. Pero no, los tiempos son otros y Moloch se engulle todo, no es un enemigo identificable, está en la mente de mi vecino, de mi paciente y del amigo entrañable. O sea, los lampiños de mierda que desnuda el autor. Pero no por optar por la rebelión uno queda liberado de ser lampiño. Como con el Saturno de Goya, nuestro Moloch occidental tiene un platillo preferido: la rebeldía. Frente al totalitarismo democrático que somos, el dilema “rebelión o alienación” quedó disuelto, lo mismo que el otro dilema que resultó falso (“civilización o barbarie”). La civilización es la barbarie. Esa oposición se convirtió en una identidad desdoblada en momentos diferentes de un mismo proceso. Del mismo modo, la rebelión política, social o meramente intelectual ha desembocado en distintas formas de integración. Y peor aún: luchar contra enemigos identificados ha convertido a éstos, paradojalmente, en fuerzas más poderosas e invencibles. Y esto es un patrón psicosocial.
“La patria siempre reclama y no otorga...
Nuestra derrota es caminar despacio ante el vértigo salvaje...
Es nuestra herencia rendirnos, inclinarnos ante la temible y ordenada falange, ante la aguerrida tropa de empresarios
Yacemos agonizantes, atrapados en la mandíbula de un ave rapaz, un buitre con alas de ángel nos engulle”
Asdrúbal Sáenz tiene claro el diagnóstico: un ave de rapiña angelical nos come, igual que a Prometeo, a diario las entrañas. Sólo que nuestro poeta no ve Prometeos por ningún lado, sino un desfile de sombras lejanamente humanas que ya no alcanzaron la concientización. Como si a Hegel y a Marx les hubiera fallado el cálculo histórico (y en efecto, les falló). Ahora ya no hay sociedad civil que nos salve; la protesta cívica radical termina en love parades. Pero la estela de dolor y amargura que deja La reconstrucción de los hechos al pasar por nuestra lectura me preocupa; temo que Asdrúbal vaya a dar el peligroso y lamentable paso que va de su estado actual de lucidez al valemadrismo posmoderno. Y de uno a otro estado de conciencia hay en verdad sólo un paso. ¡No lo des, joven amigo! Ese es precisamente el derrotero de las rebeliones modernas: la pérdida del sentido histórico, cuando lo único que se ha perdido es esa pinche guerra capitalista. Por mí, qué bueno que se acabó, pues ahora tenemos otras tareas de alta conciencia histórica.
Ahora sé que el mayor daño que se le puede hacer a Moloch es la indiferencia: dejar de jugar el juego de la rebelión, dejar de ser su chivo expiatorio. Es necesario zafarse de su abrazo mortal, salirse de su esfera de influencia. Contemplar la autofagia final de Occidente. Abandonar el machete y empuñar la pluma: sí, escribir a mano (qué ingenuidad). Volver al ritmo primario de conectar neurológicamente a la inteligencia con la pasión por vía de la escritura, significa mucho: salirse del círculo. Porque es ese ritmo lo que perdió por completo el reino de Moloch; su bulimia es formidable. La crítica posible se apoya en este principio sencillo: pensar por la escritura (no por el cerebro), lo cual significa imaginar, y si se imagina así uno puede llegar a tener visiones históricas, las únicas llamadas a contemplar a Occidente en su agonía, y poder hablar de ello sin heroísmos y sin preservarse en la “crítica radical”, casi siempre contestataria y autocomplaciente. El posturismo crítico termina fomentando la democracia mediática. Ser politólogo o ecologista ahora es la onda. Se trata más bien de revisar y cotejar lo que la época nos pide, como un personaje de novela bien caracterizado pide a su autor un derrotero distinto al asignado por él. Y aquí, motivado por el texto de Asdrúbal, doy un salto adelante para decir lo siguiente:
Zafarse del círculo no se hace con el intelecto. Desconfío de los inteligentes; carecen de ritmo mental, son exponentes de la decadencia que critican. Sólo el poeta invernal puede hacer algo con sentido en los tiempos que corren. ¿Qué es la poesía invernal? Es, a grandes rasgos, aquella obra que expresa la inevitabilidad histórica del sentimiento final de nuestra civilización y sucede orgánicamente al fenómeno romántico que equivalió al otoño de Occidente.
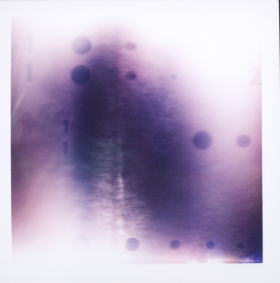 |
Más que una nueva escuela, una corriente más, o la novedad efímera de cierta temporada literaria, o el reciclamiento voluntarioso de las ya gastadas vanguardias en su afán por dejar de ser poéticas, la poesía invernal es un gran aliento estético y moral de amplio alcance, nutrido por el profundo malestar del acabamiento. Es la obra de un ser viejo, con la majestad de su sabiduría y lo ignominioso de su senilidad. El invernalismo es neorromántico sólo en la medida en que anuncia una nueva edad de Occidente. Si el romanticismo abrió la fase otoñal de la cultura, el invernalismo canta su última etapa. Por lo mismo, no se trata de un retorno melancólico sino de un sumergimiento asumido en las aguas frías del tiempo histórico. |
Las manifestaciones son diversas y las actitudes también; distintos tipos de pesimismo artístico se encuentran y desencuentran regidos por una misma espiritualidad. Por ejemplo: el heroico que privilegia el gesto combativo; el nihilista que se siente atraído por la mierda; el hedonista que prefiere exprimir el presente, o el historicista que busca la pertinencia de la eutanasia epocal.
Sea como fuere, todas coinciden en un punto central: lo nuevo no será lo nuevo, lo nuevo será lo viejo. No lo antiguo, sino lo viejo. No será, como piensan los actuales consumidores de arte, la tecnología aplicada en expresiones ocurrentes que quieren la originalidad (arte cibernético, virtual, etc.). Lo novedoso serán las arrugas del tiempo que habitan detrás de la cosmética, será la enfermedad de lo senil, la lucidez esporádica que alumbre la suma de las épocas, la memoria aguda entresacada del olvido, el necio delirio, la grandeza caída, la honra de lo ancestral, el agotamiento último. Lo nuevo serán las lecciones del anciano, la compasión con la vida amorosa y el diálogo inequívoco con la muerte.
Lo nuevo será lo viejo. Con ello no quiero decir que la gente más que madura tiene la exclusividad histórica; no es que le toque el turno a los ancianos. Tan solo digo que la poesía que tiene sentido histórico hoy es aquella que se reconoce como producto del agotamiento de la cultura. Nuestro destino es el rey Lear, no Romeo y Julieta. Poco importa la edad biológica o emocional del artista: que un joven escritor como Albert Camus encarne esta necesidad histórica, o un hombre maduro como Primo Levy o un filósofo centenario como Gadamer, es enteramente igual para esta concepción. Lo decisivo es que el Sujeto (la cultura hipertrofiada) es ya un ser cuyo espíritu agoniza, y los poetas no pueden hacer otra cosa que expresar esta profunda e ineludible verdad.
A la luz de lo anterior, el optimismo empresarial tanto como el contestatario devienen así en voluntarismos bofos semejantes a la cerrazón y ridículo de aquel hombre de la tercera edad que se empeña en creer que puede seducir jovencitas y bailar y brincar con la gracia y agilidad de sus jóvenes rivales. La propia vejez del alma se encargará de defraudar al poeta iluso.
Lo nuevo (y último) será el invernalismo. Su influencia podrá durar otros 200 años.
Alejandro Rozado
|